
Felipe IV de castaño y plata (ca. 1631-1632), óleo sobre lienzo de Diego Velázquez (1599-1660), National Gallery, Londres.
En 1659, un año marcado por la firma de la Paz de los Pirineos, que puso fin a un cuarto de siglo de guerra entre Francia y España, el embajador de la República de Venecia en este reino, Domenico Zane, escribió una relación que desvelaba la aciaga coyuntura interna de la otrora poderosa monarquía de los Austrias: “si de la cantidad de los estados se hubiera de argumentar la calidad de las fuerzas –aseveraba–, no es dudable que se debían tener por infinitas e inmensas, pero el hecho manifiesta claramente lo contrario, procediendo solo de la mala administración y la mala disposición de las mismas fuerzas, como a todos es bien notorio”.[1] El largo reinado de Felipe IV (1621-1665) de cuyo comienzo se cumplen hoy cuatrocientos años, se dirigía hacia un final luctuoso que no habían hecho presagiar sus brillantes inicios.
Victorias militares y crisis económicas del reinado de Felipe IV
Felipe IV ascendió al trono el 31 de marzo de 1621, a los dieciséis años, en vísperas de la reanudación de la Guerra de Flandes y con la monarquía ya sumida en la contienda que ha pasado a la posteridad como Guerra de los Treinta Años. El partido de los halcones, encabezado por Baltasar de Zúñiga, se había impuesto tras la caída del duque de Lerma, artífice de una pax hispanica que no se había aprovechado para resolver las crisis internas de la vasta monarquía universal de los Austrias. Los ejércitos españoles se habían revelado claves en el robustecimiento de la hegemonía católica en el Sacro Imperio con el triunfo de Montaña Banca y la ocupación de Palatinado (1620-1622), y pronto cosecharían nuevos éxitos en los campos de batalla de todo el globo hasta el culmen del Annus mirabilis de 1625 con la conquista de Breda en los Países Bajos, la victoriosa defensa de Cádiz contra las armadas de Inglaterra y Holanda, la restauración de San Salvador de Bahía en Brasil y la expulsión de los neerlandeses de Puerto Rico, hechos de armas sobre los que el valido de Felipe IV, el conde-duque de Olivares –“solo maestro que guía todas las ruedas deste gran relox”[2], en palabras del arbitrista de origen inglés Antonio Sherley– encargaría una serie de pinturas que adornarían el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.
Los triunfos no enmascaraban, empero, que desde principios del siglo XVII, Castilla, el núcleo de la monarquía hispana, atravesaba una crisis acelerada en términos económicos y demográficos. En 1600, Martín González de Cellorigo, abogado de la Real Chancillería de Valladolid, había señalado las causas del declive en su Memorial de la política necesaria y útil restauración a la República de España y estados de ella y del desempeño universal de estos reinos, la primera de las cuales era la dependencia de los metales preciosos americanos: “La decadencia de España procede de menospreciar las leyes naturales que nos enseñan a trabajar, y que de poner las riquezas en el oro y en la plata, y de dejar de seguir la verdadera y cierta que proviene y se adquiere por la natural y artificial industria, ha venido nuestra república a decaer de su florido estado”.[3] Mientras otros países europeos, comenzando por las rebeldes Provincias Unidas y Francia, asistían a un rápido desarrollo del mercantilismo, en Castilla se reducía la actividad económica y, en consecuencia, se agravaba la dependencia del reino del comercio extranjero, lo que provocaba que el oro y la plata americanos acabasen en manos de Estados enemigos. Así lo advertía Sancho de Moncada, catedrático de la Universidad de Toledo, en su Restauración política de España (1619): “la prosperidad que suele ser la vida de otros reinos es la muerte de España, sea fertilidad, flota, remisión de alcabala, etcétera. Porque en toda prosperidad de España tiene parte el extranjero, y no sólo se la chupa y quita a España, sino que lleva todo ello a los enemigos”.[4]

La rendición de Breda (ca. 1635), óleo sobre lienzo de Diego Velázquez (1599-1660), Museo del Prado, Madrid.
El proyecto reformista olivariano no abordó adecuadamente la realidad consignada, sino que se centró en buscar el modo de satisfacer las necesidades bélicas de la monarquía, tanto de dinero como de hombres. La presión fiscal y demográfica resultante no solo agravó el declive, sino que, además, fue el caldo de cultivo de las rebeliones que marcaron la década de 1640 en Cataluña y Portugal, en Nápoles y en Sicilia. El punto de inflexión fue la entrada en guerra contra Francia en 1635 tras el aplastante triunfo hispano-imperial en la batalla de Nördlingen (1634), que obligó a incrementar el número de efectivos de los ejércitos hasta límites sin precedentes. Las crisis resultantes se cebarían con los reinos hispánicos hasta las paces de 1659, momento en el cual un consejero de Estado describía al duque de Medinaceli el sombrío panorama: “las relaciones de Hacienda nos estrechan el corazón, nos traen desengaños los asientos convertidos en letras protestadas, los arbitrios tienen apurados los pueblos, y algunos de ellos (plegue a Dios no los imiten muchos), resisten los alojamientos con las armas en las manos”.[5]
El annus horribilis de 1640
La fortuna de las armas españolas fue cambiante en aquellos años. Si al principio los ejércitos de la coalición franco-neerlandesa fueron frenados en las fronteras, a partir de 1640 se sucedieron los desastres. Los golpes más duros fueron la pérdida de Perpiñán y la desintegración del ejército de Cataluña en 1642, que causaron mella en el ánimo del rey. Matías de Novoa, su ayudante de cámara, escribió que Felipe, “macilento el rostro, caída la cabeza y con suspiros secretos, callaba sin oírsele palabra de consolación, todo el cuarto mudo y metido en congoja y suspensión; y se hacía gran reparo en su salud, y de aquí en discurrir el estado dichosísimo en que sus padres y abuelos dejaron tantos reinos, tantas coronas, tantas provincias, orientales y occidentales, todas en paz y en tranquilidad admirables”.[6] La comparación con sus antecesores resultaba inevitable, y Felipe IV fue aquí su primer y más severo crítico:
corría la melancolía y la suspensión con el discurso, que le tenía bueno, y decía que había perdido lo mejor del País-Bajo, que le dejó acrecentado, hasta más allá del Rin su gran padre, y no había podido conservar lo ganado, y que los franceses habían hecho pie allí, que el Emperador y el Rey D. Felipe II no se lo consintieron; que había perdido con tributos y guerras el Principado de Cataluña, y por la misma razón negádole la obediencia el Reino de Portugal; las Islas Terceras, que le dejó su abuelo, el Brasil y la plaza de África, y de Oriente; triunfando en su tiempo la nación francesa, perdida la reputación y ajada la gloria española; hundidos los vasallos y consumidos con inmensas gabelas, resfriados en el amor, en la fe y en la obediencia.[7]
Llegarían nuevas victorias, es cierto, sobre todo en el segundo Annus mirabilis, 1652, que se saldó con la recuperación de Barcelona y Dunkerque, así como, en Italia, con la conquista de la famosa Casale de Monferrato, ante cuyos muros había expirado en 1630 el conquistador de Breda, Ambrosio Spínola. Seguirían a estos éxitos la triunfante defensa de Pavía en 1655 y la victoria de Valenciennes al año siguiente, liderada además por un bastardo real, Juan José de Austria, hijo de Felipe IV con la actriz María Calderón. Sin embargo, el bloqueo marítimo inglés y la victoria del ejército del mariscal Turenne en Las Dunas, en 1658, doblegarían finalmente al león hispánico, forzado a pedir la paz y que se mostraría impotente, ya en los años finales del reinado del anciano Austria, en sus vanos intentos de recuperar el escindido Portugal.
Felipe IV y las artes: el «Siglo de Oro»
Esa España que veía cómo Francia iba imponiéndose en Europa y las Provincias Unidas lo hacían en los océanos, África y Asia, sin embargo, era también el crisol de las artes del llamado “Siglo de Oro”. En ella florecieron poetas como el culterano Góngora y su archienemigo, el conceptista Quevedo, en sus corrales se escenificaron con aparato y gran asistencia de público las comedias de Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina. En las artes plásticas brillaron con luz propia nombres como Juan Bautista Martínez del Mazo, Vicente Carducho y Eugenio Cajés, entre otros, además del más célebre de todos ellos, Diego Velázquez, cuyos pinceles retrataron el esplendor del rey y su corte, con la que contrastan, eso sí, las realidades descritas en obras como La vida del buscón, de Quevedo, o la anónima La vida y hechos de Estebanillo González, hombre de buen humor, esto es, la de la picaresca que imperaba en los estratos más bajos de la sociedad española de la centuria.

Vista de la ciudad de Zaragoza (1647), óleo sobre lienzo de Juan Bautista Martínez del Mazo (1612-1667), Museo del Prado, Madrid.
La imagen de Felipe IV que ha quedado en el imaginario popular es la de un “rey pasmado”, pero la realidad es que el Austria no solo era plenamente consciente de su papel como monarca y su responsabilidad en el devenir histórico de la monarquía, sino que, al mismo tiempo, fue un hombre cultivado y con claras inquietudes intelectuales. Como apunta Alfredo Alvar Ezquerra en su biografía del monarca: “Razonó sobre teoría de la historia; sobre educación de los príncipes; sobre moral, ética y política”.[8] De la pluma del monarca salió una gran cantidad de textos, entre los cuales la traducción al español de la Historia de Italia de Guicciardini, y es que el rey hablaba, además de la lenga materna, francés, italiano y latín. Nos legó, asimismo, su ingente correspondencia con sor María Jesús de Ágreda, con quien cruzó durante más de veinte años una serie de cartas que revelan la dimensión más íntima de un hombre torturado por sus pecados carnales y por la soledad fruto de la pérdida prematura de sus seres queridos. A la postre, Felipe IV se alza en símbolo de la España del siglo XVII, con sus luces y sombras; brillante a la par que lóbrega.
Notas
[1] Relación de Antonio Zani cuando volvió a España de su embajada en Venecia, 1659, MSS/13627, BNE, f. 37.
[2] Citado en Elliott, J. H. (1990): El Conde-Duque de Olivares: el político en una época de decadencia. Barcelona: Crítica, p. 235.
[3] González de Cellorgio, M. de (1991): Memorial de la política necesaria y útil restauración a la República de España y estados de ella y del desempeño universal de estos reinos (1600). Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana, p. 12.
[4] Moncada, S. de (1746): Restauración política de España. Madrid: Juan de Zúñiga, p. 9.
[5] Carta escrita de Madrid al Duque de Medina-Coeli, en Sucesos de los años 1659 y 1660, Mss/2387, BNE, f. 53.
[6] Novoa, M. de (1886): Historia de Felipe IV, en Colección de documentos inéditos papa la historia de España, t. LXXXVI. Madrid, Real Academia de la Historia, pp. 67-68.
[7] Op. cit., p. 68.
[8] Alvar Ezquerra, A. (2018). Felipe IV el Grande. Madrid: La Esfera de los Libros, p. 18.









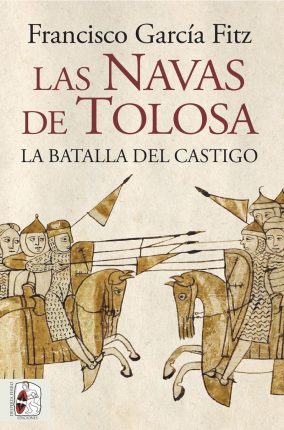
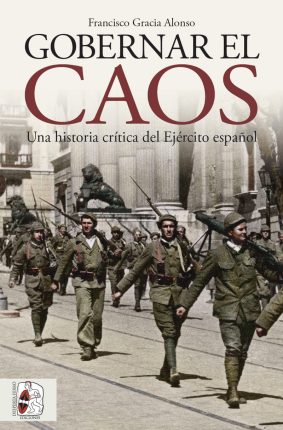




Comentarios recientes