
Historia. © Román García Mora
En España, en particular, no somos realmente conscientes de que durante los últimos ochenta y cinco años no hemos sufrido los horrores de una guerra a gran escala, y que ese margen temporal no es solo raro, sino inédito, único, desde hace muchos siglos, quizá desde siempre. Esa falta de experiencia directa de la guerra tiene consecuencias, en parte, además, por la forma muy aliviada y sanitizada con que los medios de comunicación presentan los conflictos que salpican el globo. Las “duras imágenes” de las que nos advierten con cara compungida en las noticias, ni quieren ni pueden mostrar lo que es la realidad de la visión, el sonido y el olor de la guerra. Una de esas consecuencias es que de nuevo la guerra ejerce una innegable –aunque perversa– fascinación en muchas personas, más de lo que queremos reconocer, sobre todo entre jóvenes que no la han vivido. Hay una visible fascinación en foros, podcasts y canales de internet supuestamente dedicados a “historia militar”, que se centran épicamente en las armas y sus méritos técnicos respectivos, y en los heroicos soldados y ejércitos, desde los muy sobrevalorados espartanos a los igualmente idealizados samuráis, Spetsnaz y tantos otros, que a menudo son descritos y admirados con una falta de rigor e ingenuidad que rozan o entran en lo ridículo.
Por ello, quienes hacen historia militar como investigadores –y necesariamente también como divulgadores– soportan una grave responsabilidad. Cuando el mapa geopolítico presente asoma su feo hocico, cabe pensar en la relevancia y necesidad, utilidad, e incluso moralidad de una historia militar académica y también de la divulgativa –a distinguir del imprescindible, aunque dificilísimo, “análisis militar” estrictamente contemporáneo–. Sobre todo, porque en la percepción de muchos la historia militar se asocia, desde el siglo XIX, a las bigotudas figuras de solemnes militares jubilados o sesudos académicos de torre de marfil, que en, despachos panelados con madera noble, mueven fichas y flechas, símbolos geométricos, sobre mapas topográficos igualmente deshumanizados, para luego escribir algo así como “el regimiento/cohorte X de la división/legión Y, bajo el mando del coronel/tribuno Z avanzó en una maniobra envolvente por terreno difícil y en tiempo inclemente, desbordando bajo fuego intenso el flanco izquierdo del 2.º Batallón/syntagma de la 384.ª Brigada, capturando seis piezas y obligando al enemigo a replegarse 400 m al noroeste del camino de O, sufriendo en el proceso un 22,55 % de bajas. Esto abrió el camino para el ulterior ataque de…”. A mediados del siglo XX, los millones de personas, combatientes sobre todo, pero también civiles, que habían experimentado en carne propia lo que significan en la realidad términos como “terreno difícil”, “tiempo inclemente”, “fuego intenso” o “porcentaje de bajas”, experimentaron un rechazo visceral no solo ante la insensibilidad, sino ante la “falsedad” de unos libros incapaces de contar lo que realmente ocurrió.
Por ello, desde hace ya algunas décadas la historia militar seria ha evolucionado radicalmente. Uno de sus avances decisivos, sobre todo en el ámbito anglosajón desde J. Keegan, ha sido introducir en la narración y en el análisis la experiencia individual, y no solo del combatiente, sino la de cualquier persona afectada, dejando oír la voz del soldado, o de la refugiada, o la del anciano, el buhonero y el tendero, al tiempo que la del general. Y todo ello no de manera anecdótica o disociada, sino integrando todas las voces en un relato experiencial tanto como intelectual. La visión del “rostro de la batalla” analiza, pero no juzga moralmente –los actores bien pueden ser héroes en un momento y asesinos despiadados al siguiente, o ser una u otra cosa según la perspectiva–, y busca mostrar toda la gama de grises.
La historia militar actual diseñada desde la perspectiva de sus actores evita tanto las glorificaciones exageradas como la denigración de todo lo militar. Decía el gran A. J. Toynbee que las llamadas “virtudes militares” (valor, lealtad, camaradería, disciplina, abnegación…) no son exclusivas del ámbito militar, pero en él alcanzan su máxima expresión y no dejan de serlo por su adjetivación, pero en todo caso su valor reside en la joya misma, y no en su horrenda montura, que también extrae y realza los peores vicios. La historia militar también tiene hueco para ello.
Mucho más que mera historia de las guerras
Hemos caricaturizado antes una forma tradicional, narrativa y factual de la historia militar centrada en el análisis, descripción, narración y evaluación de problemas logísticos, tácticos, operacionales y estratégicos. Y, sin embargo, esa historia militar es no solo necesaria, sino fundamental –en el sentido etimológico de cimentación– para construir sobre ella todas las demás formas de la historia militar moderna que estamos comentando. Ahora hemos aprendido a redactar esta historia narrativa de forma que no parezca un manual de operaciones, sino entreverando con la descripción factual los aspectos humanos, personales, la descripción del entorno del combate o el análisis profundo de una decisión estratégica que incorpore ya no solo el entorno económico o político, sino las decisiones basadas en psiques humanas sujetas a emociones. Se busca ahora, y la mejor historia militar lo consigue, que el resultado sea una lectura apasionante y no por ello menos exacta, dotada de un contenido que dé voz a una humanidad doliente y coral, desde el soldado al general, del niño al anciano, en su gama de emociones exacerbadas.
La arqueología militar o “del conflicto” –en la influyente y políticamente correcta definición anglosajona–, es una disciplina histórica que desde hace pocas décadas realiza también grandes aportaciones, en el detalle pero también con la capacidad de modificar sustancialmente la comprensión de campañas –como, recientemente, la Segunda Guerra Púnica en Hispania–. Es incluso capaz de aportar novedades para periodos más recientes como las guerras napoleónicas e incluso las guerras mundiales, resaltando por ejemplo la distancia entre lo decidido en ministerios de la guerra y estados mayores sobre fortificaciones de campo y lo realmente ejecutado sobre el terreno, o los microanálisis de vida de campaña (un refugio, un tramo de trinchera) que confirman o modifican lo escrito en cientos de memorias de combatientes.
En todo caso, la historia militar va hoy mucho más allá del estudio de las operaciones bélicas y su impacto en las personas. Que la guerra es una de las formas de interacción entre comunidades más constantes en la historia humana es un hecho que no admite discusión. Está claro que los estados complejos, incluso los democráticos –pensemos solo en el caso de los Estados Unidos–, no parecen capaces de descartarla como recurso geopolítico y económico. Así que la historia humana no puede comprenderse, de ninguna manera, sin estudiarla seriamente. Incluso reputados historiadores y antropólogos han mostrado que las guerras han contribuido a lo largo de la historia humana a impulsar el desarrollo tecnológico, y han creado sociedades más grandes y complejas dirigidas por formas de gobierno que a largo plazo han reducido la violencia interna y regulado la externa, mejorando el nivel de vida global; incluso sus efectos demográficos –parece– son globalmente desdeñables a largo plazo. Así al menos lo argumentó I. Morris en un provocativo pero profundo libro titulado en castellano Guerra, ¿para qué sirve? o, más adecuadamente, en el original War! What Is It Good For?.
Obviando aquí las implicaciones morales de esta delicada línea argumental, es innegable que muchísimas innovaciones en campos tan diversos como la tecnología, la química, la ingeniería, la logística, la conservación de alimentos, la organización y gestión de grandes grupos etc. han sido y son impulsadas en origen por el mundo militar, desde el que luego pasan al ámbito general, y su estudio desde una perspectiva de historiador militar no solo es de justicia, sino muy provechoso para entender procesos globales como la era de los descubrimientos (“cañones y velas”) y mil otros.
Pese a las absurdas actuaciones de índole sectaria que niegan relación o provecho posible entre los ámbitos de la enseñanza y la milicia, los ingenieros, escuelas y academias militares han sido y son punteros en muchos campos de la ciencia y la tecnología, de aplicación al conjunto de las actividades humanas: desde Arquímedes o Filón a Jorge Juan o Betancourt, y a las actuales Academias. Su estudio es también campo de la historia militar, como lo son la vexilología, la uniformología y tantas otras disciplinas. Incluso en el ámbito de la historia del arte, la prevalencia en muchos periodos de temática e iconografía bélica, o militar en un sentido más amplio, se beneficia del enfoque del historiador militar, capaz no solo de identificar y analizar armas, navíos o fortalezas, sus tipos y simbologías a veces con resultados sorprendentes, sino de analizar la iconografía e iconología de las representaciones desde la perspectiva del propio comitente. Porque lo más importante es recordar que la historia militar hoy abarca mucho más que la mera historia de las guerras, que constituyen solo una fracción de su campo de estudio.
En todas las líneas de trabajo mencionadas, y en otras, el trabajo del historiador militar demanda análisis minuciosos, desapasionados y ecuánimes, aun sin perder de vista una innata y perversa dinámica espiral: no hay guerras nobles, limpias ni caballerosas más allá de los primeros días de combates. Y sobre todo, análisis que estudien el conflicto bélico, la milicia y lo “militar” en los términos en que eran vistos en cada periodo histórico, sin juzgar en términos éticos presentistas, cosa que en todo caso podría ser labor del filósofo o del evangelizador o del político. Pero tampoco hay que pedir perdón, como algunos hacen, por dedicarse a este tema de estudio, como si la especialización de temas militares implicara una tendencia ideológica concreta en el historiador (extrema derecha supuestamente, olvidando la colosal importancia de la historia militar del marxismo), y una vergonzante simpatía, atracción o fascinación enfermiza por el tema, algo así como si un oncólogo en el fondo simpatizara íntimamente con la enfermedad que combate.
La necesidad de una historia militar ecuánime se manifiesta hoy, por fin, como necesario contrapeso a la forma en que los medios de comunicación, incluso los supuestamente especializados que han abdicado por completo de su labor informativa en guerras como las de Ucrania, Gaza o Irán, para convertirse en descarada propaganda de parte –de la que sea, siempre una más que otra–, sesgando informaciones conscientemente, cayendo en constantes y hasta ridículas contradicciones de las que ni siquiera parecen ser conscientes, y todo ello adobado con una colosal ignorancia en la orgánica y la terminología –“bombardeos en alfombra indiscriminados” en Gaza, “tanque” para cualquier vehículo blindado, etc.–.
Sí, la historia militar es útil, relevante y necesaria hoy, para poder entender cabalmente el pasado, y para ayudarnos a entender en lo que nos podemos estar metiendo cuando hablamos con tanta ligereza de guerra nuclear táctica en Ucrania, de hipótesis de guerras magrebíes o de los beneficios industriales de las grandes empresas privadas o estatales de equipos militares.

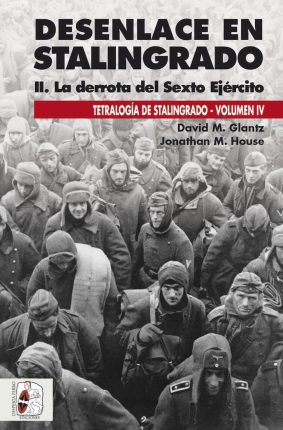
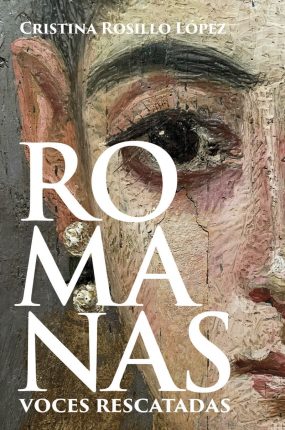
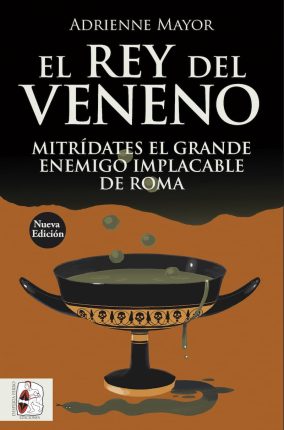
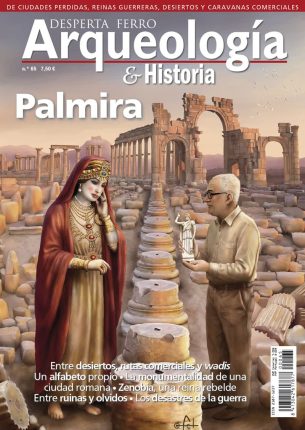

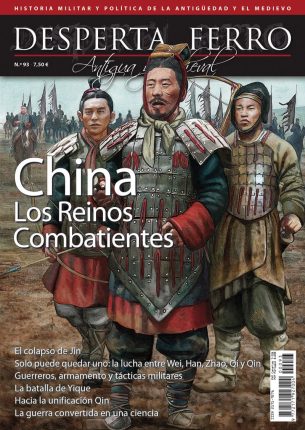
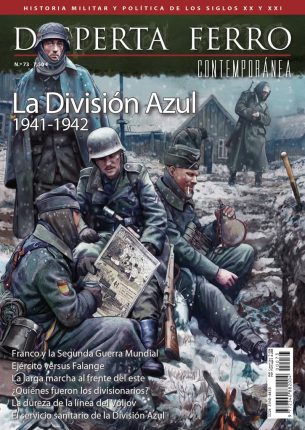
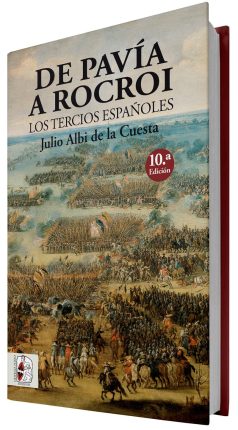


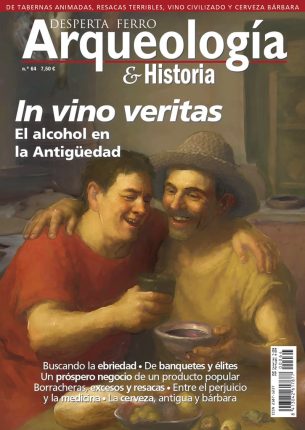
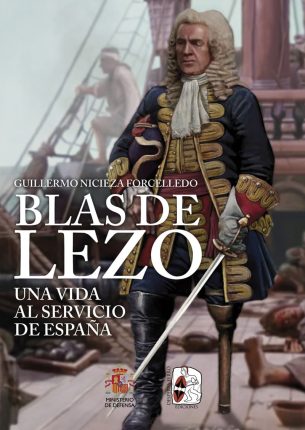

Comentarios recientes